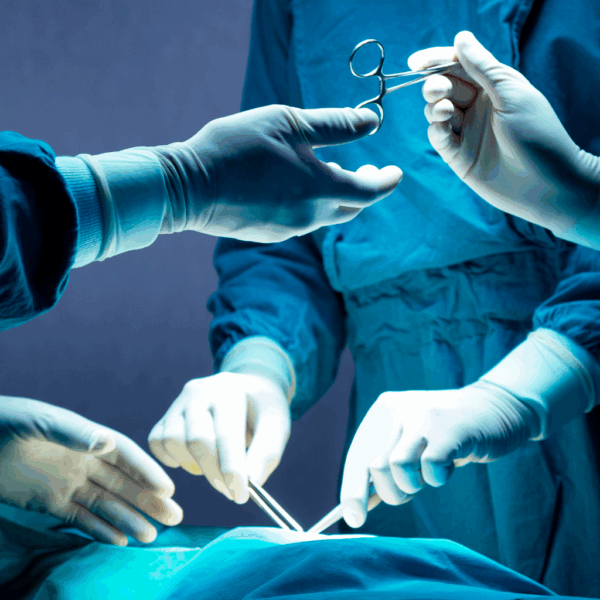El trasplante de órganos sólidos representa una alternativa vital para miles de pacientes alrededor del mundo. Sin embargo, el éxito de este procedimiento depende en gran medida de la compatibilidad inmunológica entre donante y receptor.
En este contexto, la prueba cruzada de histocompatibilidad es una herramienta esencial, ya que permite detectar anticuerpos específicos contra los antígenos leucocitarios humanos (HLA) del donante. La presencia de estos anticuerpos puede desencadenar complicaciones graves, como el rechazo hiperagudo del injerto, que compromete la supervivencia del órgano trasplantado.
De la citotoxicidad al avance en sensibilidad
Históricamente, la prueba cruzada se realizaba mediante la técnica de citotoxicidad dependiente del complemento (CDCXM). En este procedimiento, los linfocitos del donante se incubaban con el suero del receptor. Si existían anticuerpos anti-HLA, estos se unían a las células y, tras añadir complemento, se producía la lisis celular, evidenciada mediante colorantes vitales. Una reacción positiva indicaba un alto riesgo de rechazo hiperagudo del injerto. Si bien esta técnica fue revolucionaria en su momento, presentaba limitaciones: no lograba detectar anticuerpos en bajas concentraciones, tenía baja sensibilidad frente a anticuerpos contra HLA de clase II y era vulnerable tanto a falsos negativos como a falsos positivos (Arrunátegui et al., 2022).
La evolución de la prueba llevó a la incorporación de la citometría de flujo (Flow Cytometry Crossmatch, FCXM), desarrollada en la década de 1980, que aumentó notablemente la sensibilidad y especificidad. En este método, las células del donante se enfrentan al suero del receptor, y si existen anticuerpos, estos se adhieren a los HLA en la superficie celular. Luego, se agrega un anticuerpo secundario marcado con un fluorocromo —generalmente dirigido contra IgG humana— que se une a esos anticuerpos previamente fijados. El citómetro de flujo detecta la fluorescencia emitida y la cuantifica, de manera que la intensidad de la señal es proporcional a la cantidad de anticuerpos específicos contra el donante (Arrunátegui et al., 2022).
Una de las grandes ventajas de la FCXM es su capacidad para evaluar de forma diferenciada las poblaciones de linfocitos T y B sin necesidad de separarlas físicamente, gracias al uso de anticuerpos monoclonales adicionales (como anti-CD3 y anti-CD19) conjugados con fluorocromos distintos. Esto permite determinar si la reactividad está dirigida contra HLA de clase I (expresados principalmente en linfocitos T) o de clase II (expresados en linfocitos B), información clave para predecir el tipo de rechazo que puede presentarse (Arrunátegui et al., 2022).
La interpretación de la prueba se realiza comparando la fluorescencia de las células expuestas al suero del paciente con la de un control negativo, expresando los resultados como un desplazamiento del canal medio de fluorescencia. Este enfoque aporta una evaluación más objetiva y semicuantitativa que la CDCXM, permitiendo distinguir niveles bajos de anticuerpos clínicamente relevantes que antes podían pasar desapercibidos (Arrunátegui et al., 2022).
La ventaja de la citometría de flujo
La prueba cruzada por citometría de flujo ofrece ventajas significativas frente a los métodos tradicionales. Su principal fortaleza es la alta sensibilidad y especificidad, que le permite detectar anticuerpos en niveles muy bajos, incluso aquellos que no activan el complemento, pero que tienen impacto clínico en el rechazo del injerto. Esto es particularmente importante en pacientes previamente sensibilizados, como quienes han recibido transfusiones, trasplantes previos o han tenido embarazos, ya que en ellos la presencia de anticuerpos de baja concentración puede ser determinante (Arrunátegui et al., 2022).
Otro aspecto clave es la capacidad de diferenciar entre la reactividad frente a linfocitos T y B. Dado que los linfocitos T expresan HLA de clase I y los linfocitos B expresan tanto HLA de clase I como de clase II, esta información adicional ayuda a anticipar qué tipo de anticuerpos pueden estar presentes y cuál podría ser el riesgo inmunológico en cada paciente. Este análisis refinado convierte a la FCXM en una herramienta no solo diagnóstica, sino también predictiva (Arrunátegui et al., 2022).
La objetividad y reproducibilidad también representan una ventaja. Mientras que la CDCXM dependía de una interpretación visual y era susceptible a variabilidad entre observadores y laboratorios, la FCXM se basa en parámetros cuantificables como la intensidad media de fluorescencia o el desplazamiento del canal medio, que aportan mayor confiabilidad en la interpretación de los resultados (Arrunátegui et al., 2022).
Finalmente, la FCXM ha demostrado ser un mejor predictor de resultados clínicos en trasplante renal y otros órganos sólidos, ya que su sensibilidad contribuye a identificar a aquellos pacientes con riesgo elevado de rechazo agudo o pérdida temprana del injerto. En consecuencia, su implementación ha permitido no solo aumentar la seguridad del trasplante, sino también mejorar la supervivencia a largo plazo de los órganos trasplantados (Arrunátegui et al., 2022).
La experiencia en Costa Rica
En nuestro país, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) ha incorporado la citometría de flujo como parte de los protocolos de laboratorio para los trasplantes de órganos sólidos desde hace unos años. Esta práctica garantiza que los pacientes costarricenses tengan acceso a procedimientos de alta precisión diagnóstica, alineados con los estándares internacionales de seguridad y efectividad en trasplante.
En Diagnostika, reconocemos la relevancia de tecnologías como la citometría de flujo para fortalecer la seguridad y eficacia en el proceso de trasplantes. La incorporación de estas metodologías avanzadas refleja nuestro compromiso con la innovación científica y con brindar soluciones de diagnóstico de la más alta calidad.
Referencias Bibliográficas
- Arrunátegui, A. M., Ramon, D. S., Viola, L. M., Olsen, L. G., & Jaramillo, A. (2022). Aspectos técnicos y clínicos de la prueba cruzada de histocompatibilidad en el trasplante de órganos sólidos. Biomédica, 42(3), 391–413. https://doi.org/10.7705/biomedica.6255