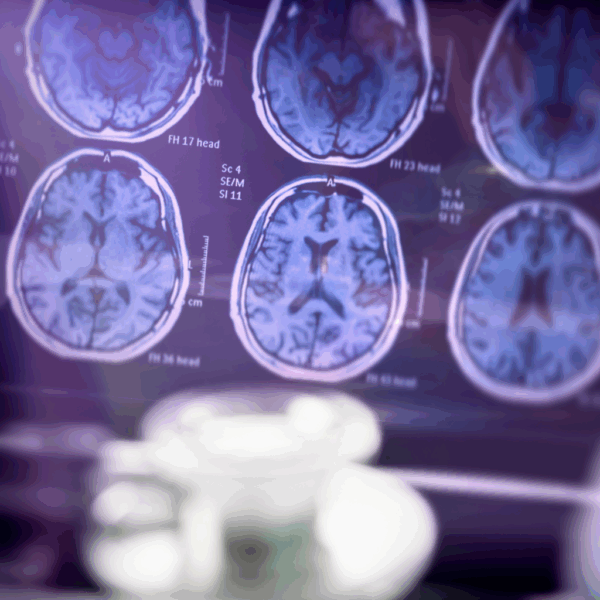¿Puede la deficiencia de B12 aumentar el riesgo de Alzheimer y otras enfermedades neurodegenerativas?
La enfermedad de Alzheimer (AD, por sus siglas en inglés) fue descrita por primera vez en 1906 por el psiquiatra y neuropatólogo Alois Alzheimer (Fuentes, 2003). Es la forma más prevalente de demencia, representando entre el 60 % y 70 % de los casos, principalmente en la población adulta mayor (World Health Organization, 2025). Esta patología se caracteriza por un deterioro cognitivo progresivo y, desde el punto de vista histopatológico, por la presencia de placas seniles (también denominadas neuríticas o amiloides), producto de la acumulación de amiloide beta, así como por la formación de ovillos neurofibrilares (Prajjwal et al., 2023).
Aunque la edad avanzada constituye el principal factor de riesgo identificado, la enfermedad no es exclusiva de personas mayores, ya que aproximadamente el 9 % de los casos se presenta en individuos menores de 65 años. A pesar de su alta prevalencia y del conocimiento general sobre la condición, muchas de las recomendaciones actuales para su prevención son de carácter general, centradas principalmente en la promoción de estilos de vida saludables, tales como la reducción del consumo de alcohol, evitar el fumado, la práctica regular de actividad física, una dieta equilibrada y el estímulo del desarrollo cognitivo (World Health Organization, 2025).
No obstante, hasta la fecha no se han establecido biomarcadores diagnósticos ni marcos terapéuticos específicos que permitan un manejo eficaz para prevenir o detener la progresión de la enfermedad y, aunque existe un amplio cuerpo de investigaciones en torno a su patogénesis, la etiología de la enfermedad de Alzheimer aún no ha sido completamente dilucidada (Prajjwal et al., 2023).
Frente a esta incertidumbre, diversos estudios han centrado su atención en la relación entre determinadas moléculas involucradas en la función cerebral y los procesos neurodegenerativos observados en esta enfermedad. En particular, la vitamina B12 (o cobalamina) ha sido identificada como un cofactor esencial en la reacción enzimática que transforma la homocisteína (compuesto neurotóxico) en metionina (Jahanshahi, Elyasi, & Emsehgol, 2023).
A nivel cerebral, la deficiencia de vitamina B12 se ha asociado con un aumento en la producción de radicales libres y factores proinflamatorios, como la ciclooxigenasa-2 (COX-2), así como con daño en el ADN, apoptosis neuronal y disminución de factores neurotróficos esenciales como el BDNF (Brain-Derived Neurotrophic Factor) y el NGF (Nerve Growth Factor). Estas alteraciones metabólicas son características de enfermedades neurodegenerativas, como la enfermedad de Alzheimer (Jahanshahi, Elyasi, & Emsehgol, 2023).
Recientemente, se ha descrito una nueva función de la vitamina B12 como regulador epigenético. Asimismo, se ha identificado un transportador específico para esta vitamina en el sistema nervioso central, el receptor cubam, análogo al presente en el intestino, lo que refuerza las hipótesis sobre su implicación directa en la salud neurológica (El-Mezayen, Abd el Moneim, & El-Rewini, 2022).
Adicionalmente, diversos estudios han señalado que la deficiencia de vitamina B12, y la consecuente hiperhomocisteinemia, constituyen factores de riesgo relevantes para el desarrollo de demencia y enfermedad de Alzheimer, incluso precediendo al diagnóstico clínico de estas condiciones (Seshadri et al., 2002). Estos hallazgos abren la posibilidad de estrategias de diagnóstico temprano y prevención mediante intervenciones dietéticas y suplementación específica.
Un ejemplo emblemático es el conocido “Estudio de las Monjas” (“The Nun Study”), realizado por David Snowdon en una comunidad religiosa de Notre Dame en 1986. Este trabajo evidenció que niveles elevados de homocisteína se relacionan con cambios vasculares cerebrales que podrían facilitar infartos cerebrales, agravando así los síntomas de la demencia. Además, se ha demostrado que la homocisteína posee un efecto neurotóxico directo sobre las neuronas corticales en cultivos celulares, lo cual podría contribuir al déficit colinérgico característico de la enfermedad de Alzheimer (Morris, 2003).
Otros estudios por imágenes, como la resonancia magnética, han revelado una correlación entre niveles elevados de homocisteína y la atrofia del hipocampo, así como una reducción del volumen cortical cerebral (den Heijer et al., 2003).
Por último, se ha documentado la aparición de síntomas psiquiátricos en pacientes con anemia perniciosa, una condición asociada a deficiencia de vitamina B12, tales como alteraciones del estado de ánimo, síntomas psicóticos, deterioro cognitivo y episodios agudos de confusión (Sahu, Thippeswamy, & Chaturvedi, 2022). En esta línea, dos estudios clínicos adicionales han reportado la presencia de síndromes de ansiedad, trastornos depresivos, alteraciones conductuales y delirios en este tipo de pacientes (Mrabet et al., 2015).
En conclusión, la enfermedad de Alzheimer representa uno de los principales desafíos en salud pública, debido a su alta prevalencia, complejidad etiológica y la falta de tratamientos curativos o preventivos eficaces. La evidencia emergente sobre el papel de la vitamina B12 en la función cerebral, y su relación con procesos neurodegenerativos mediados por la homocisteína, ofrece una perspectiva prometedora para su abordaje preventivo y diagnóstico temprano. Estos hallazgos plantean la posibilidad de intervenciones accesibles y oportunas, aunque aún se requiere mayor investigación para establecer recomendaciones clínicas fundamentadas.
Referencias Bibliográficas
- den Heijer, T., Vermeer, S. E., Clarke, R., Oudkerk, M., Koudstaal, P., Hofman, A., & Breteler, M. M. B. (2003). Homocysteine and brain atrophy on MRI of non-demented elderly. Brain: A Journal of Neurology, 126(1), 170–175. https://doi.org/10.1093/brain/awg006
- El-Mezayen, N. S., Abd el Moneim, R. A., & El-Rewini, S. H. (2022). Vitamin B12 as a cholinergic system modulator and blood brain barrier integrity restorer in Alzheimer’s disease. European Journal of Pharmaceutical Sciences, 174. Elsevier. https://doi.org/10.1016/j.ejps.2022.106201
- Fuentes, P. (2003). Alzheimer’s disease: A historical note. Neurología Argentina, 28(2), 60–65.
- Jahanshahi, M., Elyasi, L., & Emsehgol, N. (2023). The effect of vitamin B12 on synaptic plasticity of hippocampus in Alzheimer’s disease model rats. International Journal of Neuroscience, 133(6), 654–659. https://doi.org/10.1080/00207454.2021.196286
- Mrabet, S., Ellouze, F., Ellini, S., & Mrad, M. F. (2015). Neuropsychiatric manifestations ushering pernicious anemia. L’Encéphale, 41(6), 550–555. https://doi.org/10.1016/j.encep.2015.07.004
- Morris, M. S. (2003). Homocysteine and Alzheimer’s disease. Lancet Neurology, 2(7), 425–428. https://doi.org/10.1016/S1474-4422(03)00438-1
- Prajjwal, P., Asharaf, S., Makhanasa, D., Yamparala, A., Tariq, H., Aleti, S., Gadam, S., & Vora, N. (2023). Association of Alzheimer’s dementia with oral bacteria, vitamin B12, folate, homocysteine levels, and insulin resistance along with its pathophysiology, genetics, imaging, and biomarkers. Journal of Clinical Neuroscience, 107, 106–118. https://doi.org/10.1016/j.jocn.2023.01.026
- Sahu, P., Thippeswamy, H., & Chaturvedi, S. K. (2022). Neuropsychiatric manifestations in vitamin B12 deficiency. Vitamins and Hormones, 119, 457–470. Elsevier. https://doi.org/10.1016/bs.vh.2022.01.001
- Seshadri, S., Beiser, A., Selhub, J., Jacques, P. F., Rosenberg, I. H., D’Agostino, R. B., Wilson, P. W. F., & Wolf, P. A. (2002). Plasma homocysteine as a risk factor for dementia and Alzheimer’s disease. New England Journal of Medicine, 346(7), 476–483. https://doi.org/10.1056/NEJMoa011613
- World Health Organization. (2025, 31 de marzo). Dementia [Ficha técnica]. Recuperado el 26 de agosto de 2025, de https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/dementia